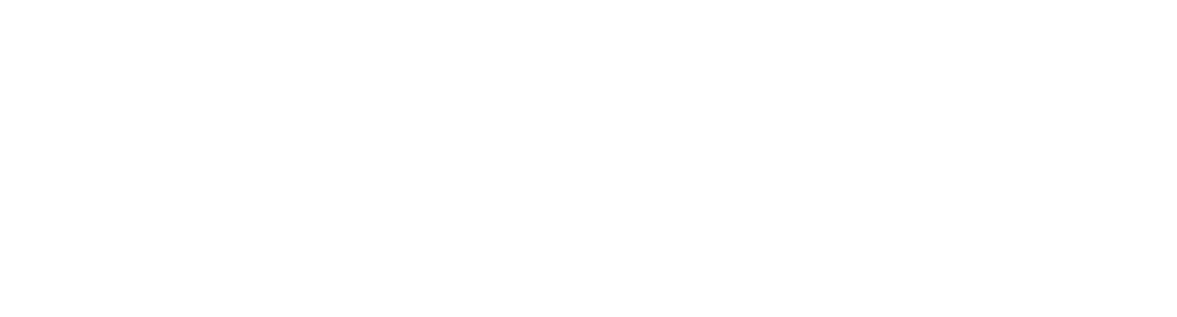“En la vida, le vaya como le vaya, tiene que volver a Tacubaya”, dice un refrán local. Tacubaya, mi capital oscura en esta ciudad cruel en la que millones nos disputamos un sitio para subsistir. En esta interminable ciudad, el lugar que más miedo me provoca está cerca del lugar donde nací, el barrio en que las antiguas casonas, hoy vecindades, se desmoronan, donde tememos tanto a policías como a delincuentes, pero convivimos en las cocinas de los mercados y los puestos lamineros. Sus iglesias —construidas en otro siglo para gente pobre: con la función de presidir hospitales de caridad, escuelas para enseñar oficios a las mujeres— me llenaron de un fervor que ya no guardo.

El temor tal vez comenzó a los diez años. Ahí estaba la nueva escuela, una más de las que quedaron atrapadas entre ejes viales. Niños y niñas fueron crueles, algunos por mis buenas calificaciones, por mi tendencia a aislarme, otros por la pura obligación de atormentar a quien mostrara inseguridad. La maestra también me trataba mal, por cierto. A un lado estaba el convento del Niño de la Suerte, un niño Jesús dormido con la cabeza recostada sobre una calavera. Las monjas vendían un dulce raro y delicioso, que sólo vendían después de pasar a su altar. Mi ánimo decaído me hizo notar que era una figura terrorífica, como lo era el ambiente oscuro y espeso de las monjas: el niño no estaba dormido, sino muerto, la calavera era un recordatorio de que todos, como Jesucristo, teníamos el mismo destino. Estaba rodeado de juguetes que evidenciaban la miseria de sus agradecidos devotos: se empolvaban, perdían sus colores chillones; eran también juguetes muertos.

Figura 2. El Santo Niño de las Suertes.

Figura 3. Tacuba en ruinas.
El comercio incesante ha invadido las orillas de los mercados Cartagena y Becerra, las salidas de las tres líneas del metro que convergen en la zona; alguna vez acompañé a una amiga a vender en su puesto de ropa: la falta de ventas se compensaba con las anécdotas de niños robados, peleas por el espacio o asaltos a transeúntes. El parque Lira y la feria eran lugares de paseo para sirvientas, desempleados y teporochos. No faltaban las parejas que se acariciaban ni los guardias que los extorsionaban. Y en su única biblioteca, un día me tocó llorar: recibí un abrazo de consuelo y, en consecuencia, una de las encargadas nos echó del lugar.
Un día de Muertos, más bien, una noche de Muertos, salí tarde del trabajo y, alrededor de las once, aún estaba a casi un kilómetro de casa. Esperé durante buen rato un taxi. En la acera donde esperaba, inútilmente, había una puerta de la que salía música estruendosa: la noté porque salieron dos o tres jóvenes corriendo. Luego, los siguieron también dos adolescentes disfrazadas que pararon una patrulla: acababan de asaltar a los invitados de su fiesta de Halloween. La cara descompuesta de las jóvenes brujas, la del policía que corrió en dirección de donde habían huido los ladrones, me pusieron en marcha: ningún taxi se atrevería a detenerse por ahí.Las callejuelas que se desprenden de las permanentemente iluminadas calles comerciales son, en contraste, oscuras y solitarias. Si no las conociera como las grietas de mis manos, nunca me atrevería a atravesarlas. Una figura venía en dirección contraria. Era visible que se trataba de un joven con algún entorpecimiento: la ropa demasiado holgada y la mano en la posición clásica para inhalar solvente. Al acercarnos, su cara deslavada de un burdo y cuarteado maquillaje blanco reflejaba los destellos de la escasísima luz y sus ojos eran negras cavernas de desolación. Me dio más miedo que cualquier ser sobrenatural. A lo lejos vi un taxi: adentro había un chofer aunque el auto estaba apagado. Me apresuré: a lo mejor se compadecía y me llevaba. Abrió la puerta del pasajero una figura menuda. Frené el paso. Era una niña como de unos once años, con los ojos grandes, la mirada perdida en el vacío: su soledad formaba un hoyo negro que casi toqué, al imaginar por qué no la había visto dentro del auto hasta que salió. El taxi arrancó.

Figura 4. Atlacuihuayan, "Lugr donde se tuerce el río".
El camino resultaba interminable. La noche, la oscuridad absoluta. Yo quería llorar pero no podía dejar de caminar, con el paso firme de quien conoce el sitio donde está.
Fray Bernardino de Sahagún da cuenta de que ahí, en Atlaculhuayan o “lugar donde se tuerce el río”, los sacrificios de niños eran innumerables, dedicados a la diosa Cihuacóatl, la mujer serpiente que dio a los mexicas el pedernal de sacrificio con que les enseñó el ritual terrible. Era la diosa que daba pobreza, trabajos, lloros y aflicciones, cuyos lamentos por sus hijos aterrorizaron a Moctezuma. Esa Noche de Muertos, probablemente, paseó por ahí. Y coincidimos.

Ficha de la autora
Adriana Azucena Rodríguez: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Doctora en Literatura Hispánica. Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en áreas de creación, historia y teoría literarias. Autora de los libros de teoría y crítica Las teorías literarias y el análisis de textos (UNAM), Coincidencias para una historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres (Universidad Autónoma de Chiapas), Un cuento laqueado de mil colores: ensayos sobre cuentistas (UNACH) y Permanente fugacidad. Ensayos sobre minificción (UAM). También de los libros de cuento y minificción La verdad sobre mis amigos imaginarios, De transgresiones y otros viajes, Postales (mini-hiper-ficciones), La sal de los días, El infierno de los amantes y, recientemente, Viajes ilustres y Si todos somos monstruos…