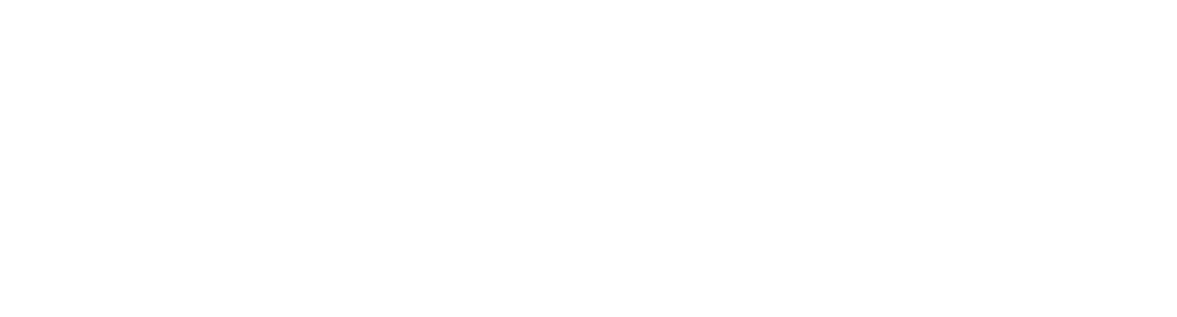Durante varias noches previas a la feria, carnaval o fiesta del santo patrón de nuestro pueblo o de alguno cercano, podíamos encontrarlo en los sitios más inesperados, lo mismo trepado en un árbol, la azotea de alguna casa, la cima del monte, una calle cualquiera. Miraba al cielo, con el brazo extendido en lo alto, sosteniendo el índice para fijar con la vista algún punto en medio del firmamento. Guiñaba un ojo, levantaba el otro brazo y acercaba poco a poco los índices de cada mano. Dividía el infinito, medía el espacio entre el horizonte y otra lejanía, entre la luna y alguna estrella, entre una estrella y otra.
La preparación y elaboración —luz de súplicas, lumbre que purifica los pecados, altares de fuego— lo sumían en una especie de trance que parecía borrar las facciones de su rostro y apagar su voz. Lo único que parecía vivo entonces eran sus ojos, que a plena luz de día destellaban ya con la pirotecnia que los demás podíamos ver sólo gracias a la oscuridad de nuestras noches.
El dinero para los eventos era limitado, pero gradualmente creció, gracias a la reputación de su trabajo. Con el tiempo, los mayordomos de los pueblos de la región, que competían entre sí, le permitieron realizar más ensayos, probar nuevas combinaciones de limaduras metálicas, resinas, tipos de pólvora, materiales para construir los castillos. Sus propios, escasos ahorros, se le iban también en esos ensayos (lo poco que ahorraba como albañil, cargador o lo que fuera, durante las temporadas en que su título de “maestro cuetero” era sólo honorífico): simulacros calculados con meticulosidad y devoción, súplicas de luz que culminaban en pocos segundos, observados únicamente por perros, borrachos y otros insomnes.


Cuando por fin llegaba la fecha, se le veía absorto en medio del intrincado armazón de carrizo, cuerda y alambre. Musitaba palabras en un lenguaje que solo él conocía: sobre la secuencia de las explosiones, tiempos de combustión, contornos de las figuras que se formarían dependiendo del filo de las nubes, el peso de la luz, la textura del viento.
Y cuando se encendían los castillos, y las explosiones trazaban un pirograbado de formas concéntricas y círculos sin periferia, pensaba fugazmente en la misericordia y la caridad, el cansancio y las enfermedades del alma, y sonreía como si todos los acontecimientos de su vida solitaria, humilde, pero sin sobresaltos, fueran únicamente la escucha atenta de una música feliz que concluía con el último murmullo multicolor en el cielo, las campanadas de la iglesia y los aplausos de la gente.
Cuando el ruido y el humo se disipaban, algunos nos acercábamos para felicitarlo. Le dábamos palmadas en la espalda, le invitábamos a beber de la botella que traíamos en la mano. Él respondía con gestos y asentimiento, cordial, frenando sus pasos, pero sin detener su camino lejos de la multitud, lejos de los restos incinerados de su obra, con los ojos apagados como pólvora mojada.
Ficha del autor
Héctor Grada: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Doctor en Letras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ganador del Premio Nacional de Literatura “José Muñoz Cota 2016” en la categoría de Cuento y autor del poemario El deber incomprensible. Autor de varios libros de texto de Lengua Española y material educativo en línea. Docente y desarrollador de contenido en la Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos.